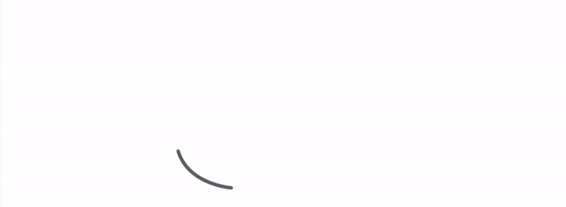El domingo 7 de junio del 2020, uno de los contingentes de las protestas contra el racismo, celebradas en Reino Unido, se concentró alrededor de la estatua de Edward Colston, un traficante de esclavos inglés de la segunda mitad del siglo XVII. Los allí reunidos derribaron el monumento y lo arrojaron al muelle del puente de Bristol, la ciudad del suroeste inglés.
En Estados Unidos la situación fue muy similar, a unos días del asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. El 9 de junio, un grupo de manifestantes derribó una estatua de Cristóbal Colón, ubicada en el parque Byrd de Richmond, en la ciudad de Virginia. Al igual que ésta, una estatua, también de Colón, fue “decapitada” en Boston y dos más fueron derribadas en Miami y Minnesota el mismo día.
El derribo de estatuas y monumentos no es nuevo. Tan sólo en México tenemos el caso —siendo quizás uno de los más recordados— del derribo de la estatua del conquistador Diego de Mazariegos, fundador de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), cuya efigie fue destruida en 1992 al conmemorarse los 500 años de la llegada de Colón a las Indias. Sin olvidar que el 2018, en vísperas de los 50 años de la matanza de Tlatelolco, el gobierno de la Ciudad de México decidió retirar de las estaciones del Metro las placas que aludían a la inauguración del Sistema Colectivo Metro y donde aparecía el nombre del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Es muy probable que, conforme pasen los años y las circunstancias continúen colocando al racismo y la discriminación como asunto de actualidad, las protestas y, sobre todo, la destrucción de estatuas y monumentos continúen.
La situación se aviva porque, en el caso mexicano, el año próximo se conmemorará el quinto centenario de la conquista hispana, y en los años sucesivos diferentes países latinoamericanos celebrarán el bicentenario de sus independencias.
La discusión, desde luego, pasa de tener como eje los innumerables casos de discriminación y racismo a cuestionar la validez de la destrucción de estos monumentos que son etiquetados como históricos y, en consecuencia, patrimonio que debe ser cuidado. Sin embargo, es cierto que no pocas de estas efigies son símbolos de ejercicios de poder y violencia que a la luz del siglo XXI son completamente reprobables, pero que en su momento fueron permitidos.
Ahora bien, si concebimos la destrucción de estos monumentos como muestras de rechazo a lo que representan, es preciso comprender que el problema involucra también la construcción de un discurso histórico-ideológico que imperó durante por lo menos la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La creencia, pues, de que los procesos sociales del pasado constituyen una eterna lucha entre buenos y malos, o si se le prefiere, entre héroes y villanos.
Ante esto el historiador tampoco es quien debe decidir si la destrucción de monumentos es correcta o no, pues la Historia no es juez ni pretende serlo. El problema se vuelve más complejo al advertir que lo que conocemos del pasado no es la realidad en sí, sino una interpretación realizada con base en los testimonios que las sociedades legan. De esta manera, decidir si Colón fue villano o no, si Cortés fue malo o no, si Madero fue un demócrata o Victoriano Huerta un traidor son resultado de la construcción de un discurso político —no tanto histórico— validado por las fuentes (casi siempre documentos escritos). Dicho de otro modo: no todo lo que conocemos del pasado sucedió, y tampoco todo lo que sucedió lo conocemos.
En síntesis, pienso que la destrucción de monumentos como la que hemos visto en los últimos días no gira en torno de lo que esos individuos hicieron en el pasado, sino lo que representan. Por ejemplo, es absurdo juzgar a Colón por los resultados de su “descubrimiento”, pero sí se puede juzgar a quienes hoy, todavía mantienen prácticas de discriminación y racismo como si estuviésemos en el siglo XVIII.
El problema no está en los monumentos, no nos distraigamos.
SÍGUEME: @ViveroDominguez